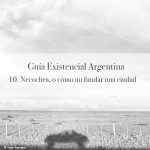Entre Mar del Asco y Punta Náusea
Cada verano me pasa lo mismo: siento repugnancia al leer diarios online como La Nación (que lidera ampliamente la modalidad que desde hace años llamo “culario” (por enero) y “tetario” (por febrero) con títulos vergonzosos como “Pichi Lucaponga y Martu Gambaporni marcan tendencia en el Este con sus looks sunset cool total white”, “Migordi Yararay impactó en Cariló con su outfit microbikini hot”, etc.). La falta de pudor y sentido común de La Nación online en los meses de verano es impactante. Pero la cosa va más allá.

Playa de Fujiazhuang en Dalian, China. La más concurrida del mundo
Después de mi niñez y temprana adolescencia, apenas alguna vez volví a una playa en verano y siempre buscando el mínimo gentío posible hasta que tuve hijos con vacaciones escolares. Porque tampoco entiendo eso de tomarse vacaciones, algo que a mi ver sólo tiene sentido para escolares, colegiales y alienados por el trabajo. Como desde siempre hago lo que me gusta y desde hace décadas vivo en un hermoso lugar con una enorme pileta, no tengo la menor necesidad de meterme en el auto y viajar hasta alguna localidad turística para que me esquilmen. Por mis hijos (y porque el mar me encanta, pero sin gente) suelo ir a la playa una semana a fines de temporada, cuando las masas se marcharon.
Si alguien me detestara al punto de querer causarme un gran daño, le bastaría con alquilarme una sombrilla en Playa Grande de Mar del Plata (o las playas más concurridas de Punta del Este) y hallar la forma de forzarme a ir cada día. Detesto los amuchamientos de humanos (por eso no voy a manifestaciones, espectáculos musicales o deportivos ni a ningún lugar donde haya demasiada gente desconocida alrededor) pero si además están en ropa de playa me dan arcadas de vómito. Todos esos culos, barrigas, tetas colgantes, infantes chillones, la mersada de tatuajes por doquier y perros además de vendedores de cualquier fruslería bien apretujados sumado al olor de aceite bronceador o filtro solar y la música obligatoria me descompensan, mi misantropía y misoginia me asfixian. Me repugna la idea de bañarme en esa agua de mar meada y saturada de aceites y Esclerichia coli, rodeado de bañistas de a uno por metro cuadrado.
Lo curioso de ese amontonamiento playero (que culmina en la playa Fujiazhuang en Dalian, China) pero tiene muchos otros ejemplos en Europa y las Américas es que hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX, a nadie en ningún lugar del mundo (fuera de Polinesia y desde que los antiguos romanos habían desaparecido) se le ocurría ir a la playa y bañarse en el mar. Parece que el primero que tuvo la excentricidad de disfrutar de ese hasta entonces inmundo lugar peligroso, ventoso y maloliente fue el rey Jorge III de Inglaterra (que estaba mal de la cabeza) en Weymouth donde se bañaba con “máquinas de bañarse” pero fue su hijo y sucesor Jorge IV quien se asentó en Brighton con Pabellón Real y todo. Desde mediados del XVIII había médicos que escribían sobre las propiedades medicinales y salutíferas del baño de mar. Sin embargo el primer traje de baño se inventó un siglo después. Nadie se imagina a Napoleón, Washington o por acá San Martín o Rosas en traje de baño en la playa. Tampoco a Perón, si es por eso.
La evolución del traje de baño femenino y masculino hasta hilo dental y zunga (o bermudas, obligatorias en Argentina: ellas culo al aire, ellos bien cubiertitos) en poco más de un siglo dice mucho sobre varias cosas, así como el haber pasado del baño de mar segregado por sexos al mezclún de todos los sexos y edades actual, eso sí todos con su celular. Y vendedores de panchos, churros y choclos. Y autos ardiendo bajo el sol. Una pesadilla infernal.

Playa de Calpe, Alicante-España

Playa de Brighton, Reino Unido

Playa Costinesti, Rumania